
El presente artículo es el resultado del rescate de uno de los personajes más interesantes dentro del patrimonio histórico y cultural de la Argentina, un tanto olvidado, por cierto, pero que sin lugar a dudas fue uno de los que marcó a fuego ese amor por su tierra, por su Patria, por lo nuestroargentino, si se nos permite la expresión. Estamos hablando de don Joaquín Víctor González (en adelante JVG) quien, si bien no fue un filósofo profesional, ha dejado un legado plausible de ser incorporado a la matriz de pensamiento filosófico nacional puesto que contribuyó a la construcción de la identidad nacional. Tampoco fue un indigenista confeso, pero que bien desarrolló una semblanza de los pueblos originarios de nuestra tierra.
Si bien la localidad de Nonogasta lo vio nacer un 6 de marzo de 1863, su gran labor formativa y académica la llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, puesto que, al finalizar sus estudios primarios en su La Rioja natal, se dirigió a la ciudad mediterránea para concluir su formación secundaria en el Colegio de Monserrat, uno de los más tradicionales y prestigiosos de la provincia y de la nación. Es allí donde comienza con sus labores periodísticas escribiendo para los periódicos locales como El Interior y El Progreso, así como también para la Revista de Córdoba. Hacia 1886 se gradúa como abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, habiendo sido fundada en 1613. Desde joven ya ocupó cargos como diputado por su provincia, pero fue su arribo a la ciudad de Buenos Aires el que lo llevara a que el presidente Julio Argentino Roca lo designara, en 1901, como ministro del Interior para, al mismo tiempo, hacerse cargo de las carteras de Justicia e Instrucción Pública y de Gobierno y Relaciones Exteriores. Fue que estando a cargo de Justicia e Instrucción Pública que decide crear el Seminario Pedagógico, en 1904, más tarde llamado Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires. Al año siguiente fue el creador de la Universidad Nacional de La Plata de la cual fue rector hasta 1918. Sus últimos años lo encuentran desempeñándose como senador nacional hasta su muerte en 1923.
Si bien JVG fue un prolífico escritor, una de sus obras más emblemáticas, pero al mismo tiempo una de las más olvidadas, es La Tradición Nacional (1888) la cual remite a un profundo amor por lo propio, por lo nuestro, por la verdadera esencia argentina. Al decir de Alberto Buela Lamas “No es un filósofo de profesión, pero sí un pensador sobre nosotros y lo nuestro” (Buela Lamas, 2024:59). El mismo autor agrega que en la propuesta de JVG existe una fuerte impronta mimética entre el hombre y el paisaje, lo que Buela Lamas denomina genius loci, que desarrollaremos más adelante. Asimismo, rescata de JVG la idea de que el descubrimiento implicó una fusión de razas, lo que antropológicamente suele denominarse sincretismo, que se dio, prioritariamente, a nivel cultural, y cuya mejor expresión es la presencia del gaucho como resultado de dicha amalgama en la que convergen dos centros productores de sentidos y simbologías como son el mundo aborigen y el mundo hispano. Dicha convergencia es la que va configurando la identidad de un pueblo como el nuestro, en la que no somos del todo indígenas, pero tampoco del todo hispanos. Es esa misma identidad cultural la que conforma con el tiempo el patrimonio cultural de un pueblo con sus aciertos y desatinos, pero que la hace única a los ojos foráneos. Por ello, merece la pena el rescate de una obra tan importante como la de JVG para recuperar nuestras raíces en tiempos en que la cultura del despojo se ha convertido en una herramienta del imperialismo cultural, al decir de Juan José Hernández Arregui (Basavilbaso, 2025).
Con respecto a la obra citada de JVG podemos afirmar que su primera edición data de 1888, publicada por Félix Lajouane Editor. De esta obra se imprimieron ocho ejemplares en papel de Holanda, numerados del 1 al 8, y 52 sobre papel teinté superior, numerados del 9 al 60. En 1912 se realizó una nueva edición de la primera parte con el sello de Juan Roldán y carta-prólogo de Bartolomé Mitre. En 1930 hubo una nueva edición. En 1936, en las Obras Completas de Joaquín V. González (en lo sucesivo, OCJVG) de veinticinco volúmenes, ésta fue publicada íntegramente en el volumen XVII. En 1957, Hachette, en su colección El pasado argentino dirigida por Gregorio Weinberg, la publicó nuevamente con la carta-prólogo de Mitre, con una bio-bibliografía y la reproducción del libro siguiendo la edición de las OCJVG. El manuscrito de la obra no se encuentra en el conjunto de sus trabajos ordenados por su hijo Alberto y donados por su viuda a la Universidad Nacional de La Plata en la década de 1960.
Con respecto al estilo, podemos incluir La tradición nacional en el género ensayístico, tan frecuente y de gran potencia explicativa en el espacio cultural argentino e hispanoamericano del siglo XIX. Se trata de un género que traduce un pensar político sobre la Nación, y coetáneamente como una manera inestable de escribir una relación entre la lectura y la escritura, la lectura de los textos anteriores y la escritura profética de los avatares de la nacionalidad. Es un tipo de escritura que no recibe una definición desde fuera de sí mismo, desde una preceptiva, sino que es construido desde sí. Resulta ser un ensayo sobre una determinada realidad, pero en la medida en que forma parte de la misma realidad que se ensaya, constituyendo, y valga la redundancia, un ensayo en sí mismo, que aspira a demostrar que los hispanoamericanos somos descendientes directos de la raza autóctona prehistórica. En definitiva, sobre un fondo muy visible de aspiración literaria, campean los conceptos sociológicos que tienden a explicar nuestro pasado por la vía de una hábil discriminación de los sucesos.
Uno de los elementos fundamentales que destacamos en la obra de JVG es el sentimiento nacional, que resulta ser la primera y más viril expresión de la unidad nacional, de la fortaleza de los vínculos políticos y morales, y de la vitalidad de un Estado. Nace de las diversas evoluciones y transmisiones que constituyen la tradición de un pueblo; la tradición no significa la permanencia en un mismo estado moral, ni el culto que un pueblo le dedica, expresa su carencia de ideales y fuerzas progresivas: ella es la historia del sentimiento nacional, perpetuada por los sucesos en que se manifestó, y abraza por eso todas las conquistas del espíritu, todas las glorias de la espada, todos los triunfos de las religiones; relata también las desgracias, las catástrofes, las sombras que se levantaron en su camino (Pulfer, 2015:11).
Para un abordaje de la construcción del pensamiento de JVG, resulta conveniente dar un rodeo metodológico y conceptual, rechazando las ideas de la importación acrítica para inclinarse a considerar la producción del pensamiento de González en los términos de un desarrollo situado, vinculado a su contexto, inserto en tradiciones locales y con un despliegue de categorías conceptuales en diálogo, intercambio, negociación y uso de las corrientes de pensamiento dominantes en el mundo occidental de entonces. No se trata, en el caso de IVG, de una absoluta originalidad ni de la repetición ingenua de esquemas importados. Se trata de una construcción compleja en la que se fusionan motivos, esquemas, modos de pensar de diverso origen. Es un pensamiento de mezcla, en el que, de todos modos, predomina la matriz liberal elitista, conservadora, de raíz echeverriana y sarmientina de base local.
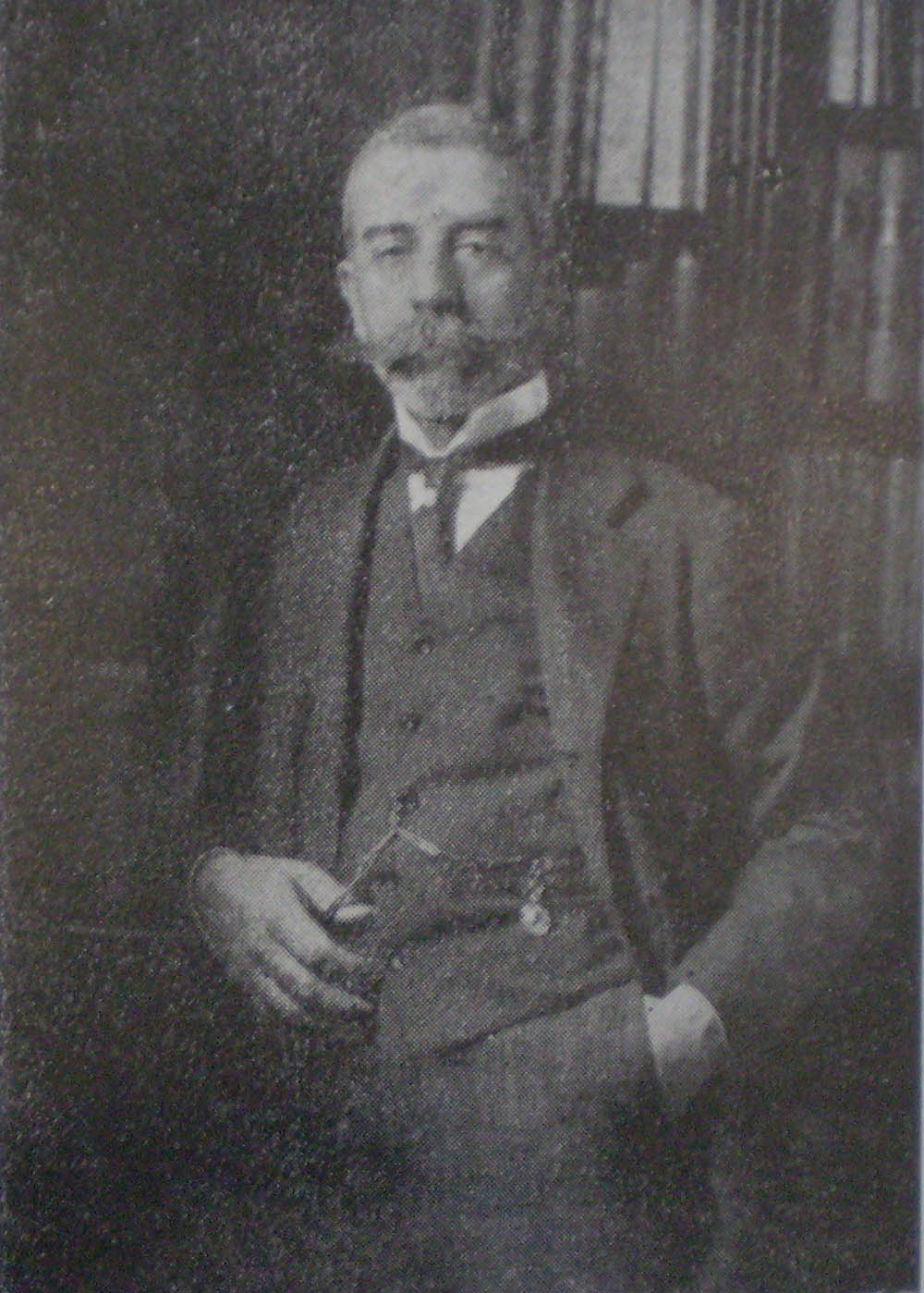
La tradición nacional y el tradicionalismo filosófico en la metapolítica
Cuando hacemos el análisis de La tradición nacional de JVG no podemos dejar de pensar en algún tipo de relación con el tradicionalismo filosófico que también está presente en la obra de Alberto Buela Lamas. En la obra del pensador riojano está siempre presente ese genius loci que tiene que ver con la geografía, el paisaje, el clima, el tipo de suelo, y ello nos lleva a relacionarlo con una de las tres vertientes por las que se puede abordar uno de los conceptos más trabajados por Buela Lamas que es el de la metapolítica. Esta tercera línea tiene que ver con lo que se da en llamar tradicionalismo filosófico. Por tal motivo, no sería descabellado repensar la obra de JVG desde esta mirada. Esta acepción se encarga de un supuesto saber esencial común a todas las civilizaciones. Dicho tradicionalismo, que resulta ser suprahistórico, ya que el mito constituye el elemento primario del cual se parte hacia el conocimiento primario de la tradición única, se diferencia de la tradición particular de los diferentes pueblos como historia de valores a conservar y materializar. Es esta última tradición la que hace presente al pasado para proyectarlo hacia el futuro, que, de alguna manera, puesto que el sentido usual de tradición implica la proyección del valioso pasado en el presente, a diferencia del tradicionalismo filosófico donde la tradición es interpretada en un sentido ahistórico o metahistórico. El máximo representante de esta corriente fue el italiano Silvano Panunzio quien en su obra Metapolítica: la Roma eterna y la nueva Jerusalen (1979), se encargó de los fundamentos de la metapolítica y su funcionalidad en nuestro tiempo. Sin embargo, será su discípulo el pensador italo-chileno Primo Siena quien define brillantemente esta significación de metapolítica al sostener que
“Trascendencia y metapolítica son conceptos correlativos, por ser la metapolítica veraz expresión de una ciencia no profana y más bien sagrada: ciencia que por lo tanto se eleva a la altura de arte regia y profética que penetra en el misterio escatológico de la historia entendido como proyecto providencial que abarca la vida de los hombres y de las naciones. Por consiguiente, la metapolítica expresa un proyecto que – por la mediación de los Cielos- los hombres rectos se esfuerzan de realizar en la tierra, oponiéndose a las fuerzas infernales que intentan resistirles” (Siena, 1995:2).
De esta larga cita, se puede inferir que, para esta interpretación, la metapolítica resulta ser el fundamento último de la política estableciendo, simultáneamente, un paradigma en función del cual la política debe actuar. En otras palabras, para esta concepción la metapolítica es la metafísica de la política. En consecuencia, la metapolítica es la disciplina que va más allá de la política, que la trasciende en el sentido que procura su última razón de ser. Se trata de una disciplina bifronte puesto que es filosófica y política a la vez, en el sentido que es filosófica toda vez que estudia en sus razones últimas las categorías que condicionan la acción política de los gobiernos de turno, ya que entenderá la política desde las grandes ideas, la cultura de los pueblos, los mitos movilizadores de la historia. Y es política en cuanto procura con su saber, crear las condiciones para suplantar a los gobernantes. De aquí que esta pluridisciplina exija el método fenomenológico-hermenéutico, realizando la epoché de las opiniones pretéritas, preconceptuales o ideológicas, para lograr una descripción eidética lo más objetiva posible de los hechos mismos para luego pasar a un segundo momento de la interpretación del lenguaje político. En dicho lenguaje político, es clara la diferencia de JVG con su coetáneo Domingo F. Sarmiento puesto que las argumentaciones políticas de uno y otro son palmariamente diferentes en cuanto a las bases culturales condicionantes del ejercicio ciudadano. Mientras Sarmiento buscaba las condiciones de ejercicio de la república democrática en las características culturales de los norteamericanos y no veía más que dificultades para su implantación en el país, JVG se lanza a la búsqueda de ciertas peculiaridades, cierta originalidad, cierta trayectoria que pudiera dar lugar a través de la educación a una “tradición nacional”, generando las condiciones para el ejercicio político en el marco constitucional. Coincidía con Sarmiento en la “educación del soberano”, siendo quizás un leal continuador de su programa, pero basándose en otros presupuestos. Presupuestos que buscaban diferenciar, en términos de tradición, la recuperación de antecedentes institucionales propios y, a la vez, postulando la amalgama en torno a un tronco histórico nacional de la inmigración que arribaba al país. El común origen provinciano, la misma trayectoria político-intelectual de orden familiar, el tipo de escritura conjetural lo acercaban a Sarmiento. Su posición favorable a la inmigración lo aleja de todos los análisis que, para ese momento, pensaban la inmigración como el fenómeno responsable de las consecuencias indeseadas del “progreso argentino”. Relaciona el fenómeno de la inmigración más con el futuro del país que con el presente, y evita realizar referencias negativas al colocar a la Argentina como tierra de promisión. Esta posición se ve reflejada en actos concretos: JVG es asiduo concurrente a diferentes reuniones organizadas por la Asociación Española de Socorros Mutuos y miembro de la Junta Consultiva de la Asociación Patriótica Española.
De acuerdo con Rafael Gagliano, La tradición nacional representa la primera interpretación comprensiva del conjunto del territorio y la primera expresión del logro federal que se adjudica el roquismo. Estamos hablando de la construcción de los elementos que se consolidarán más tarde, en la denominada “educación patriótica” y en los ejes del discurso en torno a la creación de una historia nacional –más bien de una historia del Estado Nacional– que serán retomados en La restauración nacionalista de Ricardo Rojas (1909) en cuanto a la enseñanza de la historia; con la inclusión del mundo aborigen, la reivindicación de la figura del gaucho, el alejamiento de la hispanofobia, la recuperación de legados coloniales como el municipio, otra mirada sobre el federalismo y los caudillos y otros emprendimientos político-culturales vinculados a museos, estatuas, toponimia, etc. Son temáticas que resuenan en otros autores como Carlos O. Bunge y son acompañadas por JVG desde otras intervenciones, aunque puedan indicarse diferencias en concepciones (respeto por la escuela privada, arraigo inmigratorio además de la instrucción por la vía ciudadana y la entrega de tierras, el lugar de los trabajos prácticos en la formación), y matices y distancias en cuanto a implementaciones o determinaciones concretas. De alguna manera, JVG está introduciendo un sentipensar nuestroargentino, desde su perspectiva positivista que se imbrica con el tradicionalismo filosófico del cual habla Buena Lamas en su obra. Para el tradicionalismo filosófico, la tradición se construye a partir de un cúmulo de conocimientos que han conformado el saber primordial común a todas las civilizaciones. Al decir de Buela Lamas “La elucubración sobre la sabiduría prístina es el objeto primero de esta corriente filosófica. Para ello recurre al estudio detallado de los más diversos textos sagrados o pseudosagrados de la Antigüedad buscando allí rastros, testimonios o trazas acerca del saber ancestral primigenio” (Buela Lamas,2002:14). Sin embargo, dicha tradición no está asentada en ninguna época histórica y, por tanto, es ahistórica y de origen no-humano y de aquí que afirma el filósofo argentino que el tradicionalismo filosófico resulta ser ahistórico puesto que el objeto de estudio, es decir el saber primordial, no está ubicado en ninguna época histórica y con ello refuta la versión del filósofo italo-chileno Primo Siena quien lo clasifica como metahistórico cuando en realidad debería de decirse que este tradicionalismo ha de ser suprahistórico en la medida en que el mito constituye el elemento primario a partir del cual se parte hacia el conocimiento de la tradición única (Buela Lamas, 2002). Pero Buela Lamas nos presenta otra acepción de tradición que viene de la mano del tradicionalismo Occidental que se proyecta en Occidente a través de las “tradiciones nacionales”. Y esta tradición ya no se encuentra fuera de la Historia, sino que se encuentra inserta en la sangre viva de los pueblos, puesto que aquí la tradición pasa a ser entendida como el traspaso de valores y saberes de una generación a la otra en forma oral o escrita y que dan sentido a la existencia de las naciones dentro de la historia mundial. En consecuencia, esta tradición se nutre de una metafísica no ya como ciencia de los mitos en tanto que mitos, sino como una ciencia del ser en tanto que ser con sus atributos esenciales. Nuestra nación se nutre del tradicionalismo hispanoamericano el cual es más bien cultural antes que político y cuya primera manifestación política debería de remontarse a los movimientos criollos independentistas que se oponían a la monarquía española. Pero dicha lucha no se da precisamente en los albores del siglo XIX, sino que mucho antes y se trata del encuentro entre los pueblos originarios y los españoles. De aquí que suele afirmarse que el tradicionalismo nuestroargentino resulta ser metapolítico puesto que procura ser la explicitación de los arquetipos que ha dado el continente tales como el gaucho, el huaso, el coya, el cholo, el llanero, etc., quienes siendo de genuina estirpe hispánica, nos distinguen de España y Portugal. Desde esta visión del tradicionalismo metapolítico nuestroargentino resulta ser vital para la consolidación de la memoria y la identidad de nuestro pueblo.
Consecuentemente, podemos elucidar que la metapolítica, a través del tradicionalismo filosófico, está imbricada, subrepticiamente, en la obra de JVG no sólo como construcción de la memoria y la identidad de nuestra Nación sino también en la concepción y gestación de un sujeto político que toma al genius loci como parte de la subjetividad y corporalidad del sentipensar nuestroargentino.
Sin lugar a dudas, este pequeño recorrido nos lleva a una profunda reflexión acerca de una de las obras más importantes del Pensamiento Nacional como es La tradición nacional de Joaquín V. González, siendo más interesante, aún, que se pueda amalgamar con la metapolítica en su acepción del tradicionalismo filosófico trabajada, concienzudamente, por el filósofo argentino Alberto Buela Lamas.
Asimismo, esta relectura nos hace pensar, como argentinos, que no siempre es necesario pedirle permiso al Viejo Mundo para estudiar a los filósofos argentinos desde una epistemología para la periferia, como solía decir Fermín Chávez. Y aquí, cabría interpelarlo al entrerriano respecto de qué o de quién nos concebimos periferia. Pareciera que Chávez quisiera reconstruir un pensamiento nacional, pero sin poder salir del esquema de la Modernidad. Y, para ello, se requiere de la construcción de nuevos marcos categoriales que se ajusten a la cosmovisión local. De ello también se trata la concepción de una filosofía disidente que pretende asir nuestro historia, memoria e identidad desde un pensamiento situado basado en nuestro territorio y territorialidad que comprende, no sólo al patrimonio cultural y natural de nuestra tierra, sino también el complejo entramado de relaciones, de subjetividades y de corporalidades que nos signan como comunidad. Alcanzar la comprensión de esta idea resulta de vital importancia para lograr la cohesión social que tanto nos merecemos como pueblo, al tiempo que magnifica la autoestima que muy vilipendiada se encuentra en los últimos tiempos. Nuestros pensadores y filósofos que conforman nuestra ancestralidad no están muertos, sino que viven en nosotros a través de los que seguimos su legado y sobre todo de aquellos que aún permanecen en este plano. Releerlos y estudiarlos no hace más que contribuir a nuestro crecimiento individual y comunal. Por ello, la filosofía argentina se torna una necesidad para recuperarnos como pueblo argentino.
Bibliografía
González, Joaquín V. (2015 [1888]), La tradición nacional, Colección Ideas en la Educación Argentina, Editorial UNIPE, Buenos Aires;
Basavilbaaso, Héctor A. (2025), “La cultura del despojo: una expresión del imperialismo cultural de Juan José Hernández Arregui”, Indymedia Argentina, 13 de julio, Recuperado en La cultura del despojo: una expresión del imperialismo cultural de Juan José Hernández Arregui – Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i ))
Buela Lamas, Alberto (2024), Filosofía argentina; una versión disidente, Pentalfa Ediciones, Oviedo;
Buela Lamas, Alberto (2002), Metapolítica y filosofía, Ediciones Teoría, Buenos Aires;
Pulfer, Darío (2015), Estudio Preliminar: “Joaquín V. González: entre la invención de una tradición nacional y su transmisión cultural-educativa” en La tradición nacional, Colección Ideas en la Educación Argentina, Editorial UNIPE, Buenos Aires;
Siena, Primo (1995), La metapolítica y el destino superior de nuestra América románica, conferencia en III Encuentro Iberoamericano de Metapolítica, Viña del Mar;



