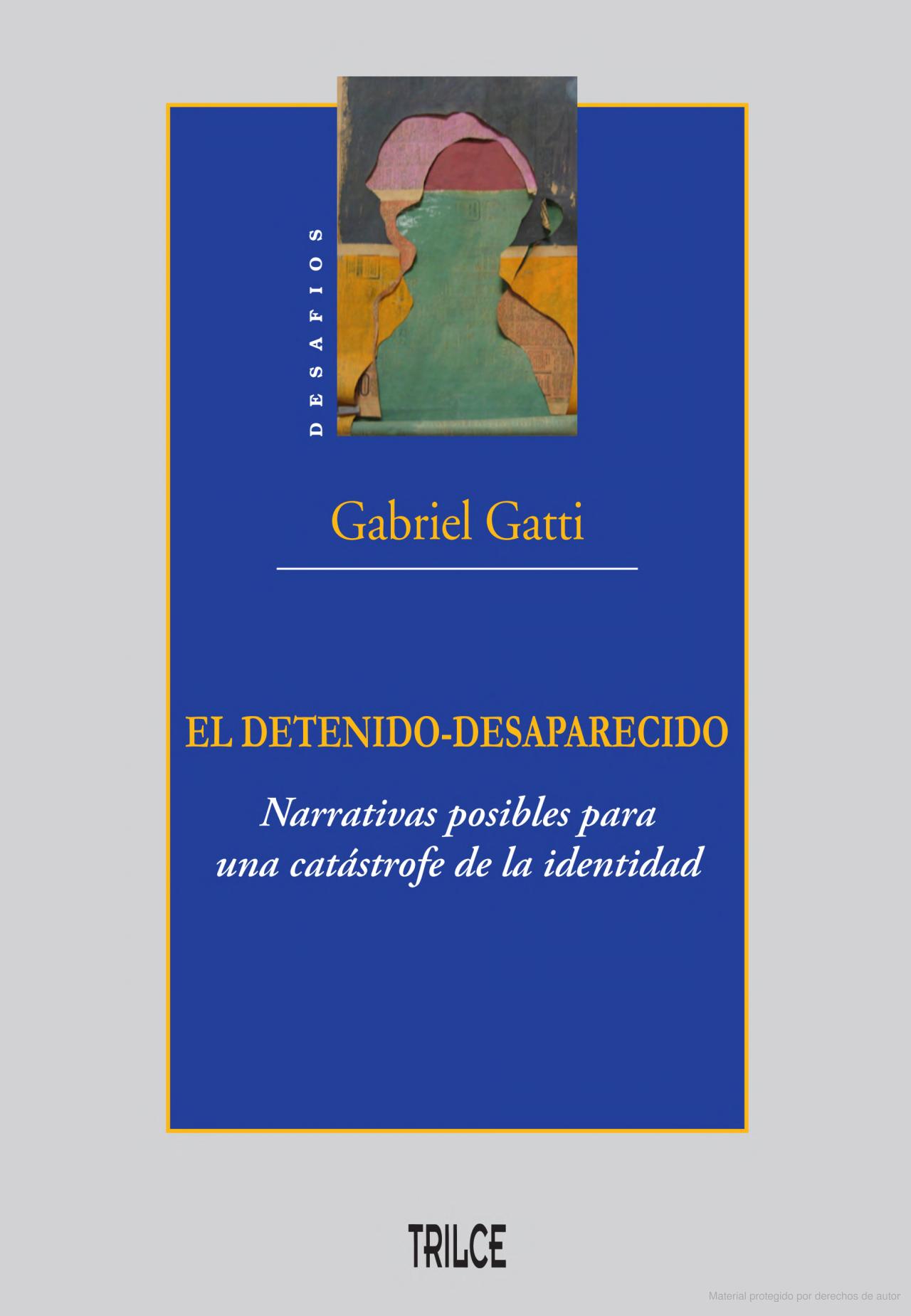
Gabriel Gatti: El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad
Silvana Mandolessi // Universitat Heidelberg
Montevideo: Ediciones Trilce, 2008
La relación entre lenguaje y violencia es una pregunta central que recorre la crítica.
Paul Ricouer, en un artículo de 1967, oponía tajantemente a ambas: allí donde se habla, allí donde el lenguaje es usado, allí no hay violencia, y a la inversa: el uso de la violencia supone la ausencia de lenguaje.
Violencia y lenguaje (razón, logos, sentido) aparecen enfrentados, y por ello se definen mutuamente. Esta oposición tajante, sin embargo, es cuestionada por quienes apuestan a pensar la interrelación entre ambos, analizando de qué modo violencia y lenguaje se afectan uno a otro.
En El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad, Gabriel Gatti toma parte en esta discusión. El objeto de su análisis es la figura del desaparecido, o más específicamente, los efectos de esta figura en el entramado social.
El desaparecido es, como ya ha sido descrito a lo largo de la abundante bibliografía sobre las dictaduras del Cono Sur, un muerto–vivo, ni ausente ni presente, lo que se estabiliza como algo inestable, una figura inasible, un espacio vacío o el vacío mismo. ¿De qué manera, no ya la violencia extrema de la dictadura, sino esta figura específica del desaparecido, afectó el lenguaje, entendido como logos o sentido? Para Gatti, esta figura provocó –provoca– una “quiebra del sentido”, una catástrofe que altera radicalmente el lenguaje y la identidad.
Ante la catástrofe, dos posibilidades se abren: la primera, intentar reparar lo quebrantado, restituyendo el nombre al cuerpo, la palabra a la cosa, el sentido. La segunda: no intentar restituir, sino explorar ese sin-sentido que constituye la figura del desaparecido. Estas dos posibilidades son, como Gatti mismo señala, una oposición que admite matices, pero que sirve para describir dos orientaciones divergentes respecto al modo de resolver la ruptura.
El libro está compuesto por 6 capítulos, asociados en tres secciones. La primera es teórica: en ella se exponen los conceptos que articulan la investigación.
El capítulo 1, “Una catástrofe para el sentido”, precisa la noción de “catástrofe”. Una catástrofe representa una ruptura del orden establecido, un quiebre en la relación convencional entre la realidad social y el lenguaje que la representa. A diferencia del trauma o el acontecimiento, en el que la desestabilización es profunda pero provisional, la catástrofe produce un estado excepcional, sin retorno posible al orden previo. El estado que inaugura la catástrofe es un estado anómalo, caracterizado por una “inestabilidad inestable”, un estado en el que la excepción se vuelve permanente, la anomia se hace norma.
Teniendo en cuenta que la modernidad es, como señala Gatti, una “voraz maquinaria de producción de sentido”, se comprende por qué, como efecto de la catástrofe, las estructuras cognitivas que nos servían como marco para interpretar lo social se vuelven ineficaces: sólo lo que tiene sentido, aquello a lo que puede adjudicársele un lugar preciso en un marco dado, y donde la vinculación entre palabra y cosa es unívoca o intrínseca, es pensable, o representable.
Sin embargo, la desaparición no es un fenómeno contrario a la modernidad, sino, paradójicamente, parte intrínseca de su lógica. Como subraya Gatti, la biopolítica y su racionalización de los cuerpos individuales y el cuerpo social, ejercidos para crear la sociedad y el individuo modernos, es el mismo instrumento que produce la desaparición. Así, la desaparición forzada no es barbarie sino, al contrario, modernidad exacerbada, una modernidad obsesionada con la purificación, con la perfección del orden, con el reciclaje del resto.
Gatti sitúa, además, la modernidad en el contexto latinoamericano: los diversos proyectos civilizatorios llevados a cabo en América Latina muestran dos discursos complementarios: por una parte, el de la creación ex–nihilo de la sociedad, por otra, el de la eliminación de lo que sobra en ella, la desaparición o domesticación de lo disfuncional, lo incómodo, lo conflictivo. La culminación — perfecta— de esa necesidad de eliminar lo disfuncional, es la desaparición llevada a cabo por las últimas dictaduras en el Cono Sur.
Gatti propone una pregunta interesante al respecto, aunque no la desarrolla: ¿cómo comprender que el objeto al que se aplicó la desaparición forzada sea el producto más logrado del trabajo civilizatorio, los individuos racionales e ilustrados —los más ilustrados—con carta plena de ciudadanía?
El capítulo 2, “La maquinaria desaparecedora”, analiza el desaparecido como un nuevo estado del ser, “un cuerpo separado del nombre, una conciencia escindida de su soporte físico, una identidad sin tiempo y sin espacio” (53). La violencia que esta figura ejerce sobre el lenguaje hace que éste alcance su propio límite. En contra de quienes sostienen que el lenguaje es incapaz de nombrarlo, o quienes deciden usar el mismo lenguaje para nombrar, Gatti propone la construcción de un nuevo lenguaje que se adapte a esta figura.
La segunda sección, “Exorcizar, reparar, reequilibrar la catástrofe” —capítulos 3 y 4—, se dedica a las narrativas que Gatti llama “narrativas del sentido”. Estas narrativas gestionan la catástrofe intentando reponer lo que ésta deshace: apuestan por reunir cuerpos y nombres; por re-hacer la alianza de un sujeto con las cadenas de filiación que le hacen tal; por re-componer individuos devolviendo sentido a la conexión de esas personas como miembros de un Estado.
Estas narrativas serían, de acuerdo a Gatti, propias de períodos de transición y están dominadas por un mandato: el de la memoria. La integran dos grupos: por un lado, la serie de técnicos que buscan reconstruir el escenario sustraído de la dictadura: los arqueólogos que reconstruyen las ruinas de los centros de detención; los archiveros que buscan reponer la acción del estado clandestino a través de los restos del registro burocrático; los antropólogos forenses, intentando devolver la identidad a los cadáveres NN; los psicólogos, queriendo restañar las heridas del trauma. Por otro lado, los organismos de derechos humanos que gravitan alrededor de Abuelas de Plaza de Mayo.
Dichos organismos basan su programa en una definición conservadora de la identidad: asociándola al origen y la genética, ésta se vuelve sólida, fija, y unívoca.
Este trabajo minucioso de recomposición es, sin dudas, políticamente necesario, pero en la hipótesis de Gatti es también, en cierto modo, infiel o injusto con lo sucedido: otorga una materialidad a los hechos de la que éstos carecen.
La tercera sección, “Construir identidad en la catástrofe”—capítulos 5 y 6—, se aboca a las narrativas denominadas “de la ausencia de sentido”. Si los discursos y las prácticas de la sección anterior buscaban devolver la unidad perdida, éstas en cambio eligen una vía opuesta, la de asumir que la paradoja del desaparecido es su naturaleza –sociológica, psicológica, también estética— acomodando el lenguaje al fenómeno, y no a la inversa. O mejor, inventando nuevos lenguajes para esta paradoja, lenguajes en los que las fisuras, lo informe, las ruinas, o también estrategias como la parodia, ocupan un rol central. Así, Gatti pone como ejemplo los archiveros que no se esfuerzan por reponer los datos que faltan, sino que toman como dato la ausencia de dato. O los juristas que tipifican jurídicamente el delito de la desaparición a partir de su ajuricidad— un delito en el que no hay cuerpo, en el que no hay pruebas.
Pero sobre todo, estas narrativas se expresan mejor en el terreno del arte y parecen ser la voz propia de una nueva generación. Gatti destaca el uso de la parodia y el humor negro como dos estrategias centrales de algunos hijos de. Se trata no de una burla sino de un acatamiento distanciado del mandato respecto a qué memoria guardar al desaparecido y de las palabras para hacerlo.
“Para eso que pasó no hay palabras, y no obstante, tiene que haberlas” (65), podría ser la frase que resume el libro. Así, en el tópico de la relación entre violencia y lenguaje, Gatti abre el espectro: en lugar de una oposición excluyente, el libro explora, por una parte, lo que la violencia, encarnada en la figura del desaparecido, hace al lenguaje –suponiendo una identificación previa entre lenguaje y sentido–. Por otra parte, de qué manera esta violencia origina diversos, diferentes lenguajes, o dicho de otra manera, hace necesario explorar esa zona en que el sentido se desliza hacia lo inasible, lo indeterminado, lo paradójico, el sin sentido.
En su construcción, el texto mismo escenifica este problema. Junto al cuerpo del texto, Gatti incorpora, a lo largo de todo el libro, trozos insertados de un diario de campo escrito de agosto a noviembre de 2005, y de septiembre de 2007 a enero de 2008, en Buenos Aires, Montevideo y Solís. En este texto se leen conversaciones, voces, segmentos de otros textos. Contra la contundencia del documento “diario de campo”, este texto, fragmentario y discontinuo, parece registrar arbitraria o accidentalmente episodios de la investigación.
El lector habituado a pensar el “diario de campo” como la base sólida de la exploración, y que quizás va incluso a los anexos en busca de las entrevistas completas, se decepciona: no están. La manera en que la investigación se concibe es otra: una en que los “documentos” son, justamente, esas voces parciales, esas ráfagas de sentido que el lector va construyendo en el contrapunto entre la coherencia del cuerpo del texto y los fragmentos del diario.
Gatti elige, también, una posición doble de enunciación: habla como sociólogo y como hijo, hermano y tío de desaparecidos. “Escribo este libro desde las tripas”, dice en el comienzo. Sin embargo, no es la oposición entre la distancia pretendida de la ciencia y la íntima familiaridad del implicado lo que da intensidad al libro. Es, más bien, la posición subjetiva asumida por Gatti lo que impacta en el lector. El autor habla desgarrado, pero, al mismo tiempo, más allá. Su posición es precaria, en el sentido que no busca imponer una verdad, pero gozosa, si podemos usar esa palabra, en el sentido en que el libro se instala a sí mismo en el futuro — y no se instala allí cancelando el pasado, sino todo lo contrario—.
El libro de Gatti deja al lector con una pregunta abierta: ¿cuáles son las narrativas posibles para hablar del desaparecido? Si las narrativas de sentido pleno no son la mejor opción, las segundas aparecen sólo indicadas, referidas: son deseadas más que ampliamente constatables. No es porque no existan ya –de hecho, se menciona en el libro la película “Los rubios”, de Carri, como uno de los ejemplos—, sino porque el libro de Gatti deja al lector con la sensación de que esas narrativas, esa exploración del sin sentido, es aún una tarea pendiente. Y esta es una tarea que no sólo concierne a alguien que ha sido directamente tocado, sino a cada miembro de la sociedad. En su propuesta más optimista, la negatividad de la figura del desaparecido se revierte y se vuelve una figura paradigmática, útil para pensar “todo aquello que se imagine como extraño e informe” (158).
Como debilidades del libro, podría señalarse cierta falta de precisión respecto a términos utilizados, términos que a veces se yuxtaponen pero que conllevan diferentes significados: la diferencia que va, por ejemplo, de identificar sin sentido y absurdo, a entender sin sentido como una lógica alternativa de construcción del sentido. O el concepto de lo abyecto, al que el libro dedica un apartado pero que sería interesante haber desarrollado más en profundidad. Estas observaciones, sin embargo, no reducen el valor de la investigación.
El libro de Gatti resulta, en su conjunto, es un libro que se destaca dentro de la abundante bibliografía sobre las dictaduras del Cono Sur, interpelando al lector con una voz personal. Para quienes no estén familiarizados con el tema constituye una síntesis de los principales actores e ideas debatidos en el campo; para quienes sí lo están, aporta interesantes líneas para pensar, especialmente las producciones más actuales.
No sólo propone una hipótesis operativa para leer los complejos discursos que se debaten en el campo del detenido-desaparecido, sino que distingue una intervención alternativa a los discursos dominantes. Gatti parece sugerir que las voces que exploran el sin sentido no son menos políticas, ni tienen menos eficacia: es necesario comprender su lógica.
Para acercarse a esa lógica –y quizás, también, anticiparse a las que vendrán – el libro de Gatti resulta un instrumento necesario y estimulante.
.
El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad
De Gabriel Gatti
.
ENTREVISTA A GABRIEL GATTI, AUTOR DE DESAPARECIDOS
Un dramático recorrido por los enclaves donde aún hoy se produce la desaparición forzada de persona ante la indiferencia de la mayoría. A caballo entre la crónica, la investigación académica y la crítica filosófica, el profesor Gabriel Gatti, hijo de un desaparecido por la dictadura uruguaya, recorre el mundo la frontera sur de Europa en busca de los indocumentados que viajan en patera; las dos fronteras mexicanas, de Tijuana a Tapachula, donde se atestigua el maltrato a los migrantes; las cunetas de la guerra civil española y las clínicas donde se robaron niños en el tardofranquismo; las ciudades perdidas que generan las grandes capitales latinoamericanas para atestiguar, documentar y comprender que el horror que dio nombre al fenómeno de los desaparecidos, por obra y gracia de las dictaduras sudamericanas, sigue actuando en el mundo actual.
Gabriel Gatti presenta “Desaparecidos. Cartografías del abandono”
https://www.youtube.com/live/UL8q_C9Tl4o

reenviado por enred_sinfronteras@riseup.net
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/08/14/memoria-por-verdad-y-justicia-gabriel-gatti/
también editado y en difusión desde
https://argentina.indymedia.org/





